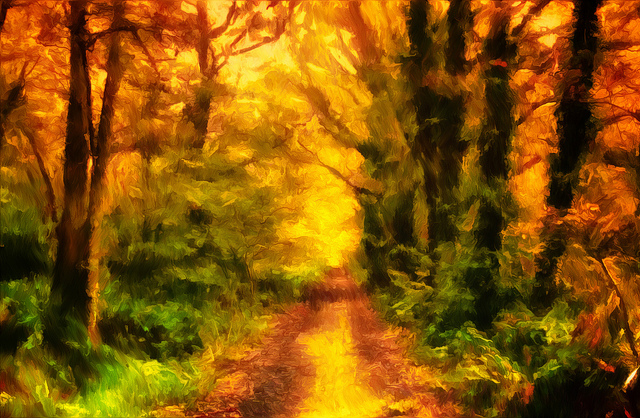Por: Martín Guevara
Hoy compré el libro Por el camino de Swan, la parte uno de “En busca del tiempo perdido” de Marcel Proust, lo había leído veinte y pico de años atrás, pero lo compré ahora por primera vez.
Me he pasado la vida dando vueltas hasta hace relativamente poco tiempo, y por la razón que sea he conseguido detenerme.
Hubo una época en que lo único material que me ataba a los lugares, cabía en un bolso, y casi todo ello eran cosas de leer. La mayoría eran cartas. Cartas de mi padre cuando estaba en la prisión, cartas de mis amigos de la primaria, cartas luego de mis otros amigos del otro lado del océano, cartas de amor, y cartas mías. Sí , cartas que me habían devuelto por alguna razón y las guardaba. Lo segundo en importancia, eran cuentos, versos, esbozos de historias, reflexiones, constancias de sensaciones, decenas de estos papeles, algunos borroneados sobre servilletas de bares, otras sobre papeles de cuadernos a rayas, cuadriculados, lisos, con hojas amarillas, verdes, azules, e incluso rosadas, rugosas, sedosas de difícil acceso para la tinta, hojas de todo tipo de papel menos higiénico. Y no por sus nexos escatológicos, los cuales no me habrían detenido a no ser que ya hubiese sido utilizado de alguna manera “propia”, sino a causa de su dificultad para mantener el dorso incólume al tacto con la punta del bolígrafo o del lápiz.
Todos y cada uno de aquellos escritos estaban inconclusos, excepto uno, el de la muerte en túnel de La Habana, que estaba tan terminado, tan perfectamente concluido, que dejaba un poco de incómoda desazón por su halo presagioso.
Lo tercero que había de papel, eran libros. Pero eran muy pocos. No eran incluso ni los esenciales, ni los que creía que eran referencias literarias, tenía una amiga que era la mejor guía literaria con la que se puede contar jamás así que no los necesitaba en absoluto, estaba tan atendido en ese sentido como lo habría podido estar Borges por Victoria Ocampo.
Sólo que yo era un ente que iba y venía, me había transformado en un extraño incluso para mi. Iba y venía de dentro mío hacia una especie de “afuera” en donde jamás había puesto ambos pies, y por esa misma razón me perdía tanto allí afuera, que parecía como si estuviese a años luz de mi centro de gravedad, del Yo con que más facilmente me identificaba, pero también del que mayor dosis de contaminación solía recibir.
Entre aquellos libros, había uno que conservaba por una razón tan sencilla y válida como innecesariamente sensiblera. Era el primer libro que había leído en el trabajo que compartí con mi padre una vez que nos reencontramos en Buenos Aires, tras una larga separación, el modelo de abandono, que me conminó a temer luego y por siempre, a poner ambos pies fuera de ese Yo artificial, pero tan bien recreado.
Ese libro de Ediciones Cubanas lo guardé por aquella razón y porque era el primer libro de Shakespeare que había leído y que me llevó luego a leer toda su producción en prosa. No he leído aún íntegramente sus sonetos. Y tal vez también concurriese el hecho de que era una forma de premiar el buen camino de ediciones Cubanas en la publicación de un material, al que aún hoy considero el más alejado del adoctrinamiento ideológico a que se veían obligados por la realidad del país. Se llamaba, Comedias. Eran las comedias del brillante director del The Globe. Las alegres comadres de Windsor y La Tempestad se me quedaron para siempre como dos ejemplos de libros que nunca pierden su condición de modernos, con toda la complejidad que ello conlleva, con todo el despliegue de profesionalismo que ello requiere, y sin embargo tremendamente divertidos, con toda la necesaria liviandad que para ello se demanda. Shakespeare y sus libros, los cuales para mi eran un descubrimiento tremendamente revolucionario, ya que invita a pensar en las cosas que a nuestra especie le importan tanto como el kétchup y la mostaza al perrito caliente, en cualquier época; no existe algo más subversivo que plantarle cara a los artificios creados para dividir a los hombres, recordándoles la parte amable de su esencia, aquello que los une. Pero Shakespeare podía parecer subversivo al lado Maxim Gorki, de Makarenko, de Julius Fucik.
Y el librito más personal era un pequeño libro hecho de páginas de papel de arroz, con una impecable impresión de las letras, los bordes de las hojas en color dorado, como un baño en oro, con un cordón marcapáginas que parecía el pendón de una cortina de Palacio real en miniatura. con la cubierta en piel tratada con tal refinamiento que parecía poliuretano de antes de que existiese el poliuretano. El ejemplar de mini bolsillo era de Erasmo de Rotterdam: “El elogio de la locura”. La importancia de este objeto era enorme porque me lo habían regalado en una circunstancia límite en la cual sentí que Erasmo me cuidó de una forma delicada, como si hubiese escrito para acompañarse a sí mismo a través de las almas afines venideras.
Los otros dos libros eran una autobiografía de Stefan Zweig, y una biografía de Marcel Proust. Ambos seres exquisitos, de una profundidad en sus respectivas bondades que me conmovían mucho más que sus habilidades artísticas, aunque reconozco que sin ellas jamás me habría enterado de como resolvieron esa contienda entre la luminosidad y el dolor de sus espíritus.
Todos los clásicos los leí de las bibliotecas de padres, primos, amigos, conocidos. Desde que compro libros he comprado cientos de libros de escritores fantásticos, pero siempre contemporáneos. Todos los clásicos los leí porque en cierta forma me cayeron de “arriba”. Y recién hoy me di cuenta de ello.
Y no es que lo hubiese recordado, fue como si en el momento de tomar la decisión de comprar el libro, alguien me hubiese tocado el hombro por detrás para advertirme, a modo de memorándum, que tenía licencia para dejar de dar rodeos a las cosas, que ya me era permitido ir directamente al grano sin ser confundido con un desvergonzado o un inaprensivo. Pero en lugar de hacerme notar esto advirtiéndome que me apresurase ante la escasez de tiempo con que empezaba a contar en mi vida, como siempre había pensado que ocurriría llegado el caso, fue como si me hubiese dicho:
_ El tiempo ahora es tuyo, tómatelo.
Entonces enfilando hacia la caja me di cuenta de que incontables veces había tomado un clásico de los estantes de las librerías, deseándolo, llenando mi percepción de sus encantos antes de saborearlo y que cuando tenía decidido llevarlo para hincarle el diente en casa, me detenía súbitamente y lo cambiaba por otro de un escritor de culto moderno o simplemente desaparecía con las manos vacías y una sensación extraña de aprisionamiento, pero también de libertad de elección, de angustia, de una angustia de la que soy más dueño que de cualquier otra cosa sobre la Tierra, pero también de una pizca íntima y singular de dignidad de alto voltaje.
Me gustaría decir que lo compré en la mejor edición que encontré, pero lo cierto es que no, compré la edición bolsillo y no pude dejar de sumarle un ejemplar de literatura actual: “Némesis” de Philip Roth, libro digno, pero en ese acto representante de un estigma, que ya comienza a languidecer, a soltarse de la piel como un tatuaje descontextualizado del aspecto del portador, que ya no lo explica, que ya no lo representa, que ya nada tiene que ver con él presuntamente, pero que no obstante permanece pegado a la piel, testigo de la resolución del dilema entre el timbre más profundo y claro que esa voz alguna vez tuvo en la primera persona y el regreso de la reparadora mano en el hombro del viejo amigo Erasmo invitando a salir a ambos pies del centro, y a valerse por sí mismos, desprovistos, alejados, desafiantes ante las diversas formas que adopta el dolor.