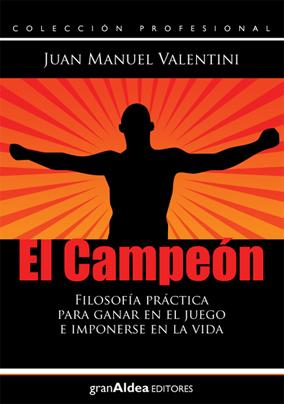En la antigüedad los griegos iban al oráculo a preguntarle a Dios las más disímiles de las cosas.
Yo estuve, no en Grecia. Pero sí en la Argentina.
Viernes a la noche…
 Un señor de no más de cincuenta años se sentó a la mesa para explicarnos cómo eran las cosas. Éramos alrededor de veinte los que asistimos al banquete, todos potenciales interesados en la palabra ajena, y la mayoría fieles creyentes.
Un señor de no más de cincuenta años se sentó a la mesa para explicarnos cómo eran las cosas. Éramos alrededor de veinte los que asistimos al banquete, todos potenciales interesados en la palabra ajena, y la mayoría fieles creyentes.
Una creencia que se fundaba en el prestigio que había sabido construir el orador. Porque en la antesala del hecho, los relatos sobre su persona entretejieron una trayectoria tan sólida como memorable.
Fue, creo yo, esa precisión para construir relatos convincentes, la que impulsó al orador a ubicarse en un lugar de privilegio. Y la que cautivó la atención de todos.
Así que comimos un asado y esencialmente lo escuchamos en silencio. Era una sucesión de monólogos monocordes que ofrecían ciertas certezas, aunque se orquestaban sobre un trasfondo de opacidades difíciles de discernir. Una suerte de pasajes verborrágicos razonables, que imposibilitaban descubrir el núcleo de la verdad.
¿Quién era Dios? ¿Cuáles habían sido realmente sus milagros?
Y alentaban también las más pretenciosas de las ilusiones.
¿Qué será de nuestra vida a partir de conocerlo?
En realidad, en la profundidad de nuestro ser, en el lugar más recóndito de nuestra intimidad, residía el interés más autentico de nuestras cavilaciones, el verdadero fundamento de la cena, que era como un grito que nos unía a todos pero que nadie iba a ser capaz de revelar.
¿Nos vamos a salvar?
Pero ese diálogo íntimo y silencioso, solo exhibía sus vestigios en algunas preguntas que conseguían respuestas imprecisas, esquivas.
Por eso quizás escuchamos con respeto y atención. En una cena brevemente perturbada por quienes acercaban la comida al banquete. Que con cierto cuidado para evitar molestias, aportaban la carne, los postres, el café y el champán, que se sirvió en la instancia final de la velada.
Si hubo algunas intervenciones, siempre fueron breves y respetuosas.
A un Dios no se lo perturba.
Mucho menos si está rodeado por creyentes incondicionales que están dispuestos a creer cualquier cosa. Y consecuentemente a defenderlo en cualquier traspié o contrariedad que pueda sufrir en la conversación. Que en verdad consistía en un soliloquio de intención persuasiva, que tenía como finalidad asegurar que no había la más mínima duda que esos veinte adultos estábamos en presencia de un Dios en un oráculo.
Por eso también a las preguntas, les volvían respuestas medidas y cuidadas.
Lo observé todo desde el comienzo y procuré hacer algunas intervenciones. Me llamaban la atención ciertas contradicciones y la defensa incondicional de sus seguidores.
Pero los grandes, como los chicos, cada tanto necesitan que Dios aparezca. Y se apersone al menos en un asado, para decirnos de qué se trata el mundo.
Y explicarnos todo.
*Que tengan un excelente día. Hasta la próxima!
Libros de Juan Valentini