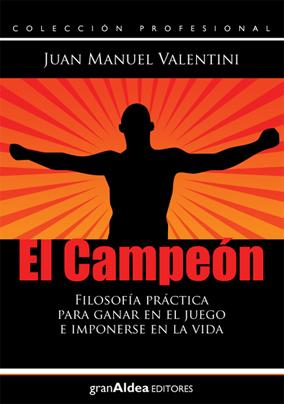Mi hermana, la más religiosa, me dijo que lo leyó.
Lo leyó porque se lo habían comentado.
—¿Y por qué no me pusiste me gusta? —me quejo.
—¿Cómo sabés?
—No sé, pero supongo.
 —Pasa que no estoy de acuerdo con todo lo que decís. Y poner me gusta sería como pensar igual. Me resultan entretenidos y me hacen reflexionar pero yo no pienso como vos.
—Pasa que no estoy de acuerdo con todo lo que decís. Y poner me gusta sería como pensar igual. Me resultan entretenidos y me hacen reflexionar pero yo no pienso como vos.
—No es así —atino a decir—. Si los lees enteros tendrías que poner me gusta. Sería como una retribución.
Me mira extrañada y enfatiza que los otros pensarían que al darle me gusta le da crédito a lo que digo. Comparte lo que digo.
Y recién ahí, en ese momento, me doy cuenta de la verdad del asunto. Validar lo que yo he dicho sería un despropósito para su identidad. Sus amigas de costura y sus feligreses cercanos quedarían desconcertados por una acción en apariencia pueril pero en esencia significativa.
Determinante.
Me enredo en esos pensamientos en silencio mientras me mantengo firme en mi posición, en pleno almuerzo en casa de mis padres, ante la mirada de mi madre que observa desde el costado como si estuviera obnubilada por la situación. Pero sonríe, porque me conoce.
Le digo entonces que no me lea. Porque de lo contrario me siento ultrajado. Abusado en mi buena fe.
Mi hermana sabe que estoy jugando. Y también sabe que estoy hablando en serio.
*Hasta la próxima!