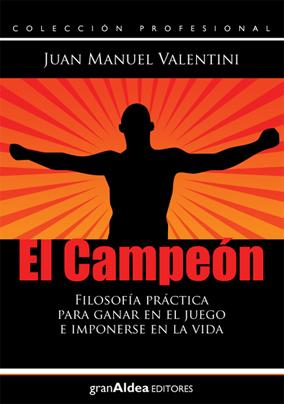Decido ir.
Basta de demorar. Basta de procrastinar. Basta de dar vueltas en conceptualizaciones más o menos convincentes, que indican caminos saludables y convenientes.
Son las 19.15 y salgo del departamento. Camino unas cuadras y llego puntual al gimnasio a las 19.30. Abro la puerta del salón 4 y busco mi colchoneta, mientras miro a la señora profesora que saluda con cordialidad.
Me ubico en la tercera línea, que es la más alejada a la instructora. Creo que así podré pasar desapercibido y disfrutaré más la clase. Si tengo alguna certeza es que debo esquivar cualquier exigencia que suponga sacrificio y reposar en la calma del placer.
— Empezamos —escucho.
Pies estirados. Movimientos de las manos con los brazos extendidos hacia un lado. Ahora hacia el otro.
— Junten pies. Círculos hacia afuera.
Obedezco.
— Círculos hacia adentro.
Respondo sumiso sin mayores titubeos. Siento que ha sido un acierto retomar la clase de yoga. Y que los maestros espirituales y fervorosos hinchas de la meditación, tuvieron, tienen y tendrán razón.
La clave hoy es la meditación. Y la respuesta apropiada, esta clase de yoga.
La profesora empieza a indicar posturas reconocidas y otras que empiezan a ser dificultosas. Escucho con atención y respondo con mi cuerpo. Creo estar a tono de las circunstancias.
No están mal mis movimientos, pero me inquietan algunas señoras mayores que parecen tener una destreza visiblemente mayor. Hacen las posturas relajadas, sin esfuerzos y con una elasticidad envidiable.
No digo nada, me mantengo alerta. Con los ojos cerrados.
Escucho que hay que hacer unos entrecruzamientos en apariencias complicados. Abro los ojos y espío. Debo cruzar las piernas y enredarlas, con un pie hacia adelante, otro hacia atrás. Volcar la cabeza hacia un costado.
Y la mano izquierda tomando el pie derecho. Bien redondeado.
Veo a un hombre mayor que está más intrincado que yo. Pienso que se ha enredado en demasía y que su postura no es la correcta. Me esmero y logro una buena simulación.
De repente, percibo con los ojos entreabiertos que la instructora se acerca. No creo que venga hacia mí. Sospecho. Antes está el señor.
Pero fallo, luego de esquivar las dos líneas de gente que me antecede, la señora se detiene frente a mi colchoneta. Me dice que debo estirar más el pie. Me lo estira. Dice también que debo apoyar el hombro. Y me lo apoya.
Me encuentro forcejeando entre la inelasticidad de mis músculos o tendones y la buena voluntad de la señora que pretende asegurarse la impecabilidad de los movimientos.
Logro acomodarme como puedo y dejarla contenta. Se retira creo que más calma. Aunque pienso que un poco contrariada o defraudada por el resultado de la disputa entre la elasticidad y la rigidez.
Vuelve una instancia de movimientos tenues para la recuperación. Respiro, muevo la cabeza para los costados. Vuelvo a sentir que ha sido un acierto estar en esta clase.
De pronto la señora vuelve a levantarse y deja sogas al lado de cada una de nuestras colchonetas. Pide luego movimientos esforzados, trabajosos, exigidos.
Entreveo a las señoras que se mueven con habilidad de contorsionistas. Mientras me observo nuevamente reducido y delimitado en mi accionar.
— Quien necesite agarre la soga –dice la instructora, cuando yo ya había tomado la decisión y estaba estirando según sus indicaciones, apropiándome de esa ayuda externa que facilita las cosas.
Estiro hasta donde conviene, es decir hasta donde llega el disfrute, comienza el esfuerzo desmedido y aparece el sacrificio.
Si algo tengo claro, es que he venido a disfrutar esta clase de yoga. Y a corroborar el beneficio que supone su práctica.
Pero la señora vuelve a levantarse y se acerca. Camina ocho o nueve pasos, esquiva a varias personas. Llega hasta mí y se detiene. Empieza a estirar de la soga hasta donde duele, hasta donde no conviene. Y yo forcejeo para evitar la dolencia, pero ella persiste en su propósito y nos enredamos en una disputa sin treguas, donde cada uno tira con igual convicción. Ella, defendiendo la honorabilidad de la clase, y yo, respetando la filosofía del disfrute y el placer.
De repente cede y creo que se aleja con algunas dudas. Con cierto desencanto.
Por fin llega la instancia esperada. Tenemos que acostarnos de espaldas en la colchoneta, cerrar los ojos, escuchar el agua, los pajaritos. Dar vueltas la cabeza hacia un lado y hacia el otro.
Permanecer unos minutos en reposo, inmersos en el relax y el silencio.
Sentarnos. Saludar al sol y agradecer.
-Hasta la próxima –escucho.
Me pregunto si volveré el viernes a las 19.30 o quedaré dubitativo y ausente, preservándome del riesgo de que me amasije.
*¡Hasta la próxima!