
Por: Miriam Molero
El tipo es tan pero tan jodón que finge su propia muerte. Porque, claro está, la muerte es la broma pesada entre las pesadas. La muerte irrumpe, arrasa la cotidianeidad, cambia prioridades, convierte al muerto en lo importante. Así que el tipo es tan pero tan jodón que no finge su muerte una vez, la finge varias. Es por esto que sus amigos de toda la vida y compañeros de viaje en este crucero de placer no se sorprenden cuando les notifican que el tipo se ha caído por la borda y que posiblemente haya muerto. No sólo no se sorprenden sino que se ofenden. Es otra joda de Adolfo, claro. Y cuando la tripulación rescata el cuerpo, cuando lo entregan para una suerte de velatorio a bordo, cuando el grupo lo tiene a tiro, se desata la furia. Cortala con la joda, Adolfo. Cortala.
Leo “De fuerza mayor”, el primer cuento del libro “Cuando fuimos grandes”, de Hugo Salas, y no paro de reírme. El cuento no empieza tal como acabo de contar. No. El cuento empieza con una mujer de más de cien años que no se muere; se queja de no poder morirse, pero se queja para adentro porque no puede moverse ni hablar ni nada. Y por eso se acuerda de Adolfo, porque tal vez sea la clave de su desgraciada inmortalidad.
Esta humorada de Hugo Salas me recuerda a Italo Calvino.
 Sigo leyendo y resulta que este libro que me hace feliz también me hace mal. Me da bronca que Hugo me haya traído su libro una tarde a La Manicure (el spa de manos y pies, ya saben, el que tengo
Sigo leyendo y resulta que este libro que me hace feliz también me hace mal. Me da bronca que Hugo me haya traído su libro una tarde a La Manicure (el spa de manos y pies, ya saben, el que tengo 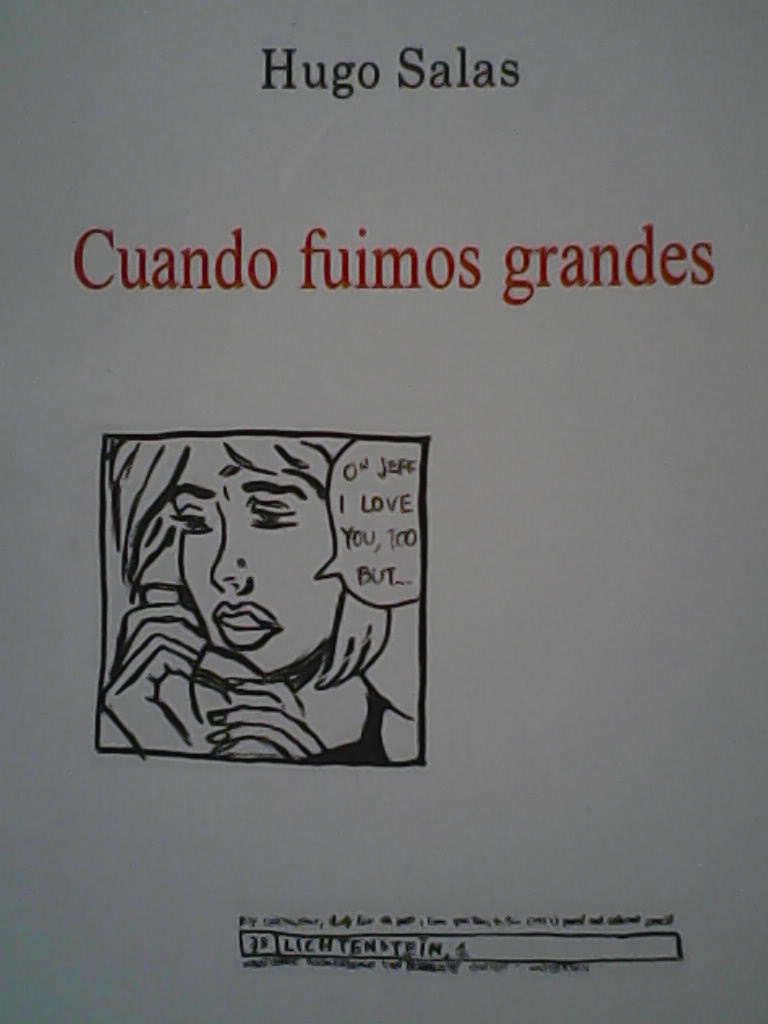 en Belgrano y que es sede de El Club de las Románticas). Nos sentamos los dos en el alféizar del frente del local y charlamos un poco. Era la primera vez que nos veíamos. Me cayó bien. El libro no sabía si iba a gustarme. Lo había publicado con una editorial chica, cordobesa, Alción Editora.
en Belgrano y que es sede de El Club de las Románticas). Nos sentamos los dos en el alféizar del frente del local y charlamos un poco. Era la primera vez que nos veíamos. Me cayó bien. El libro no sabía si iba a gustarme. Lo había publicado con una editorial chica, cordobesa, Alción Editora.
Y ahora que acabo de terminar “Cuando fuimos grandes” me pregunto por qué unos relatos tan buenos tienen que ir a Córdoba para poder volver a Buenos Aires y qué es lo que pasa que a veces las editoriales se esfuerzan en dejar inéditos textos que valen la pena y se empeñan en mandar a imprimir lo olvidable. Me pregunto por qué en lugar de ser un agente de prensa el que intente promover el libro es el propio Hugo quien pasa puerta a puerta, en una difusión con tracción a sangre.
No tiene sentido. Pero es así.
Miro la tapa del libro contenta. Pienso que se me pasó la bronca pero no. Porque hay que hacer un gran esfuerzo para no ver que este material es publicable, que es más publicable que mucho de lo que se publica. ¿Cuántas editoriales hay en Buenos Aires, grandes y pequeñas? ¿Por cuántas habrá pasado el manuscrito de “Cuando fuimos grandes”? Voy a preguntárselo a Hugo. O no, mejor no, porque me va a dar bronca con nombre y apellido.
Porque son muy buenos estos relatos. Algunos son incluso extraordinarios. “¿Qué quiero ser cuando sea grande?” es definitivamente extraordinario. “Nadie es tan moderno” es un cadáver exquisito. Cuatro o cinco veces lo leí para rearmar la línea temporal de la historia y con las sucesivas lecturas lo que sucede entre los tres protagonistas despliega una nueva forma y se expande a dimensiones a primera vista invisibles. En total son siete relatos. Algunos de relaciones de parejas gays (“Fatal”, “Las horas que pasan ya no vuelven más” ; hay uno en torno a la pesadilla materna (“Mamá) y otro que pinta de cuerpo entero la idiotez de la pretensión (“No incluye bebida”).
Con permiso de Hugo Salas, los invito a empezar por el mismo lugar que empecé yo, por el primer relato. Aquí les dejo el arranque de:
“De fuerza mayor”
Baste para indicar mi actual estado y condición que he superado con mucho la edad en que esos moscardones invadían la casa al grito de “¿cómo se siente? ¿cómo se siente, abuela?”, pertrechados con cámaras, luces y micrófonos. ¡Vieja!, eso hubiese querido gritarles, ¿cómo mierda creen que se siente una mujer de más de cien años? Pero no, siempre fui compuesta, modosa, y ahora, como pueden ver, es demasiado tarde: ya no puedo hablar, ya no puedo moverme, ya no puedo negarme a nada, ¡hasta hacer señas para pedir un vaso de agua me cuesta! y cada media hora la enfermera me tiene que poner gotas en los ojos para que no se me sequen como el vientre. Este cuerpo de niña momia, de ojos perdidos y boca siempre entreabierta, no le interesa a la televisión. No es edificante. En aquella época, cuando apenas conseguía disimular el temblor de mis manos, la resequedad de la boca me había creado el reflejo de salivar constantemente, empujando la dentadura fuera de lugar, y había perdido casi todo el pelo y el control de los esfínteres, al parecer en aquella época sí lo era.
Es que la gente le tiene miedo a la inmovilidad, no quieren estarse quietos porque creen que se van a morir. Ojalá. Yo lo intenté cuando cumplí 90. Me metí en cama decidida a quedarme ahí, a ver si me moría, y así estuve hasta los 94, cuando harta y resignada me levanté a hacerme una torta de nuez y canela, porque ya no teníamos servicio en la cocina, las últimas mujeres de la familia salieron inútiles y mis hijas estaban todas muertas. ¿O fue a los 95? Me pierdo, es el problema de llegar a una edad como la mía. No soy la única, por suerte. Hasta donde sé, siguen vivos la Yeya Cayorde, Matilde, Virginia, Victoria y los hombres: Goyo, Bernardo, Hilario, Ricardo y Pepito. Todos los que estábamos en el barco pasamos holgadamente los cien y seguimos acá. La gente seguro sospecha. Lo noto en la mirada entre curiosa y asqueada de las enfermeras. Tendríamos que haberlo contado a tiempo, confesar, pero ya no hay manera de sacárnoslo de encima y morirnos de una buena vez.
Adolfo y la puta que te parió.
Éramos muy unidos, nosotros. Ninguno tuvo indiscreciones con personas que no fueran del círculo; ni siquiera Goyo, que para cumplir con el destino de Don Juan de los de su familia tuvo que hacernos la corte a todas y después, de puro aburrido, afilarse a nuestros maridos. Igual no voy a pasar revista, porque ahí una queda como una vieja chocha que divaga y yo si algo quiero es organizar mis pensamientos para tener la conciencia tranquila, que me escuche Dios, aunque si existe seguro tendrá algo mejor que hacer.
Éramos diez, diez y Adolfito, claro. No me acuerdo de quién fue la idea de alquilar el yate. Lo tomamos con tripulación y todo en Italia, para bajar a Santorini, un verano que nos tenía a mal traer, bastante escorchados.
Nunca llegamos. Ese día nefasto, yo había decidido estrenar un conjunto brutal, porque nos habían dicho de hacer escala no recuerdo dónde. Era casi mediodía y estábamos en cubierta con el estómago algo vacío. Nosotras tomábamos sol y ellos parte de la dotación de Chianti que habían embarcado antes de partir. De pronto, el barco fue aminorando la marcha hasta detenerse. Sube uno de tripulación, muy nervioso, un muchacho divino, y le dice algo al oído al capitán o no sé cómo se llama, y el tipo muy incómodo los agarra a Goyo y Bernardo y se los lleva al otro lado de cubierta. Nosotras nos bajamos los anteojos oscuros y giramos la cara, dando a entender que no se nos pasaba una, pero después nos encogimos de hombros. Habrán pasado cuatro minutos hasta que a Goyo se le escapó una palabra bastante gruesa, unas cuantas palabras gruesas, y bajamos corriendo las escaleras. “¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pichón?”, gritamos. Y bastó que nos dijera “Adolfo” para que todos supiéramos que se nos había arruinado el día.
Le gustaba fingir su muerte, a Adolfo, vaya a saber de dónde le venía la manía. En su familia siempre dijeron que arrancó cuando era chico, muy chico, en esa edad que todos fantaseamos con morirnos y ver la reacción de nuestros padres desde arriba, como los dignos angelitos que creemos ser. Cuestión que él, por casualidad, se cayó de un petiso o no sé, en pleno verano, y como se desmayó dos o tres minutos, la madre pensó que estaba muerto y gritaba como una descosida. Goyo, que en una época estudió los neurasténicos, suponía que la mujer lo habría apretado contra el busto, ahogándolo, y que ese momento debió ser de gran intensidad erótica para el chico, propiamente hablando. La cosa es que la bromita se le volvió costumbre y cada vez peor. A los catorce, ya, hizo como que se lo llevaba el río para aparecérsele a la familia tres días después, muerto pero de risa. Tremendo. A Beba, su primera novia, le hizo creer que se había caído del balcón de la garçonière del padre y ella lo lloró hasta encontrárselo en las páginas de sociedad, muriéndose en plena fiesta de compromiso con otra. Nosotros mismos estuvimos a punto de armarle el funeral tres o cuatro veces. Demasiadas veces.
—Dice el chico que Adolfo se cayó al mar.
(continúa)
Y no, más no puedo poner acá. Pero les aseguro que lo que sigue es imperdible.
La distribución de Alción Editora es escueta. En Córdoba el libro se consigue en El espejo libros y en Rubén libros; en Buenos Aires, en las librerías Guadalquivir, Fedro, Hernández (Corrientes 1436), Norte, Paidós y Gambito de Alfil.
“Cuando fuimos grandes” es un libro de esfuerzos. De Hugo Salas para publicarlo. Y del lector para comprarlo. El libro lo vale.